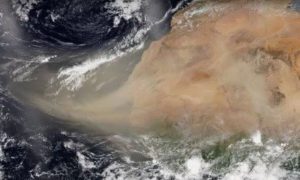Por Paloma Villagómez Ornelas
Desde 2006, Alberto, con 35 años y la preparatoria terminada, trabaja como chofer en una compañía de alimentos enlatados. Gana 900 pesos semanales. A veces puede ser más, 1,100, si consigue llevarse el bono de puntualidad de la semana, apresurando las dos horas de trayecto diario. Otras puede ser menos, si deciden descontarle las averías o accidentes que sufre la camioneta en la que se desplaza. Es poco dinero, no alcanza para mantener a su esposa y cuatro hijos, pero tiene seguro médico y aguinaldo. Por eso sigue ahí.
La familia gasta entre 600 y 700 pesos semanales en alimentos, casi cien pesos diarios para dar de comer a seis personas. El resto se va en pasajes, servicios y gastos educativos. Más vale que nadie se enferme o accidente, que a nadie se le rompa la ropa o los zapatos, que no se descomponga nada, que no tengan que pagar otra pipa de agua. Más vale.
Aunque el sueldo de Alberto rebasa el costo mensual de una canasta alimentaria individual (aproximadamente 1,500 pesos), se pulveriza al repartirlo entre su familia. A cada quien le corresponden poco más de 700 pesos al mes que deben distribuir entre varias necesidades.
La familia de Alberto se encuentra entre el 20 por ciento de la población cuyos ingresos, aunados a otras carencias básicas, las colocan en pobreza extrema. Aunque él no pertenece al 40 por ciento de personas ocupadas con salarios menores al costo de una despensa básica, su ingreso es a todas luces insuficiente. Sí, su familia come tres veces todos los días. Pero su dieta es monótona, parca y, aunque intentan seguir ciertos criterios nutricionales, el aumento del costo de frutos, legumbres, granos básicos y combustible hacen que la base de su consumo sean carbohidratos, grasas y proteínas de baja calidad.
La familia de Alberto no es una ilustración hipotética. Es un caso real en un país en el que cuatro de cada diez personas experimentan algún grado de inseguridad alimentaria, y en casi diez por ciento de estos casos la situación alcanza grados severos que implican la experiencia de episodios de hambre.
A pesar de que existe información que acredita la gravedad de la situación económica de familias como la de Alberto, reconocer que en nuestro país existen segmentos voluminosos de población que no cuentan con recursos para comer levanta más de una ceja incómoda. Contrario a lo que uno podría pensar, esta molestia se debe menos a la indignación por que algo así suceda, que a la sospecha de que se trata de una argucia estadística para cuestionar el relato de bienestar que con tanto trabajo hemos construido.
“¿Cómo es posible que en México alguien tenga hambre? No puede ser. ¿Cómo va a ser que alguien no tenga siquiera 1,500 pesos al mes? ¿Cómo que alguien que dice trabajar no gana ni para comprar una despensa? ¿Dónde están? Yo no los veo…”.
Frente a datos y análisis que muestran las crecientes dificultades que la población con menos recursos experimenta para acceder a alimentos y mantener dietas saludables, hay quienes reducen el problema a un asunto de malas elecciones. El ya clásico “trabajo hay, lo que faltan son ganas”, se traduce en el campo de la alimentación en “comida hay, lo que falta son buenos hábitos”. En ambos casos, las personas son culpables no sólo de la escasez de sus recursos sino de la ineficiencia de sus decisiones.
Hoy, al prejuicio de la ignorancia y la desidia se suma otra duda: ¿cómo es posible que en México haya tantos pobres y que, al mismo tiempo, ocupemos los primeros lugares mundiales en obesidad? “Algo no checa: o son pobres o son gordos”. Para el sentido común no parece haber correspondencia entre uno y otro fenómeno. Y, sin embargo, la hay y es cada vez más fuerte. Sólo es cuestión de quererse enterar.
Los patrones alimentarios han sufrido transformaciones muy notorias desde la segunda mitad del siglo XX como resultado de la urbanización, la industrialización y la apertura comercial a mercados internacionales de alimentos. Si bien esto suele asociarse con el desarrollo y mejoras en las condiciones de vida, en términos de salud y nutrición, ha tenido costos que están bien documentados.
Desde los años sesenta, la población mexicana ha registrado dietas con excedentes calóricos que añaden alrededor de 700 u 800 calorías a la ingesta recomendada. Antes, este excedente se asociaba a un mayor consumo de proteínas animales y carbohidratos. Sin embargo, desde hace tres décadas su contenido es distinto; se redujo el consumo de cereales y leguminosas para dar paso a las grasas animales, azúcares y edulcificantes, presentes en buena parte de la comida ultra procesada que llena los anaqueles de supermercados, tienditas y establecimientos de comida rápida.
Es precisamente en este periodo que se disparan el sobrepeso y la obesidad. En algún momento ambos eran más recurrentes entre clases medias y medias altas, pero gracias a la expansión de los mercados, hoy también los observamos entre población de ingresos bajos, incluyendo los entornos rurales.
Y es justo en esta intersección entre comer poco y comer mal que encontramos la paradoja que aqueja a millones de familias empobrecidas en el país: la “doble carga de la malnutrición”, la experiencia de quienes tienen problemas de obesidad y, al mismo tiempo, carecen de nutrientes básicos. Son personas con dietas basadas en alimentos baratos de poco contenido nutricional y una gran densidad calórica, la comida barata que quita el hambre, que da energía para jornadas largas, la que está a la mano, la que viene en grandes tamaños y brillantes promociones.
Detrás de estos patrones alimentarios se esconden la falta de dinero, el bombardeo publicitario, la dificultad para realizar actividad física en entornos precarios e inseguros, la menor disponibilidad de mercados de calidad, la desigualdad de género y hasta disposiciones genéticas que producen reservas de energía para tiempos de escasez.
Se trata, pues, de personas que tal vez no estén al borde del desmayo por inanición, pero cuyos cuerpos están, para efectos prácticos, hambrientos de nutrientes. Así como trabajar en lo que sea no enriquece, comer lo que sea llena, pero no quita el hambre.
Para muchos, ésta es una condición objetiva de necesidad extrema. Para otros tantos, el hambre es apenas una percepción, una sensación del cuerpo que, por ser subjetiva, no puede ser objeto “serio” del debate de los datos duros.
En todo caso, tenemos que preguntarnos qué queremos que signifique el hambre, qué estamos dispuestos a aceptar como lo mínimo indispensable para considerar que una persona come. Mientras sigamos discutiendo el tema desde posturas extremas, de todo o nada, con comida o sin comida, consentimos que comer lo que sea, como sea, pueda ser conveniente para algunos, aunque a muchos nos parezca inaceptable para nuestra propia vida.
Alberto –aunque con otro nombre- no sólo existe sino que está multiplicado. Su familia sobrevive y por momentos parece que eso es lo que más desconcierta. Tal vez no estén tan mal, nos decimos para tranquilizarnos, porque todo lo que escapa a la comprensión de nuestras burbujas parece error, exageración o mentira. Pero lo que de verdad nos devuelve la calma, es la tolerancia que hemos desarrollado frente a la privación ajena. La tolerancia y un poquito de cinismo.